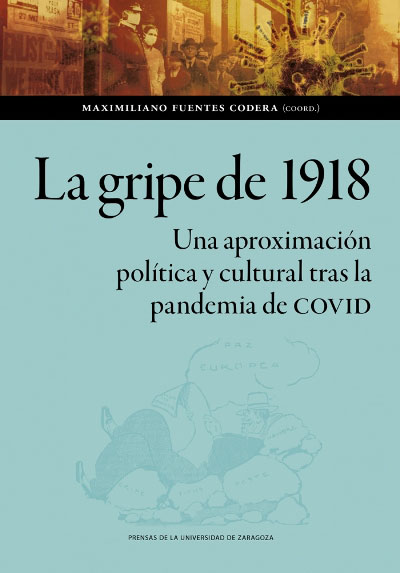 Cazarabet conversa con... Maximiliano
Fuentes Codera y Pau Font Masdeu, coordinador y
coautor del libro “La gripe de 1918. Una aproximación política y cultural tras la
pandemia de COVID” (Prensas de la Universidad de Zaragoza)
Cazarabet conversa con... Maximiliano
Fuentes Codera y Pau Font Masdeu, coordinador y
coautor del libro “La gripe de 1918. Una aproximación política y cultural tras la
pandemia de COVID” (Prensas de la Universidad de Zaragoza)
Un libro que
es una aproximación política y cultural tras la pandemia de COVID.
Lo edita
Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Forma parte
de la colección de Ciencias Sociales en Historia Contemporánea.
La sinopsis:
En el marco de la crisis sanitaria y política global que estalló en marzo de
2020, este libro propone una nueva mirada a la mayor pandemia del siglo XX, la
gripe de 1918-1919. Partiendo de su impacto político y cultural en España,
ofrece una perspectiva comparada y transatlántica centrada en sus implicaciones
políticas y culturales en Europa y América Latina. Esta obra colectiva se
centra fundamentalmente en tres aspectos: la presencia y el impacto de la
gripe, su olvido y sus huellas políticas y culturales en las décadas de
entreguerras, y su reaparición ante la emergencia de la pandemia de
COVID-19.
El índice es
muy, muy sugerente:
Presentación
Maximiliano
Fuentes Codera
PRIMERA
PARTE. ESPAÑA
España y el impacto
de la gripe de 1918: De la Gran Guerra
a la dictadura de Primo
de Rivera
Maximiliano
Fuentes Codera
La gripe de 1918
vista por la intelectualidad sanitaria en España
Joaquim M.
Puigvert i Solà
La gripe de 1918 en Barcelona
y Cataluña: Frontera, emergencia social y «fiebre
regionalista»
Pau Font
Masdeu
SEGUNDA
PARTE. EUROPA DEL SUR Y AMÉRICA LATINA
La pandemia de
1918-1919 en Portugal: Memoria y olvido
José
Manuel Sobral
La gripe
«española»: El caso
italiano
Patrizia
Dogliani
América Latina enferma. Intervenciones intelectuales sobre
condenas y fracasos latinoamericanos,
1898-1930
Paula
Bruno
TERCERA
PARTE. AYER Y HOY: DE LA GRIPE DE 1918 A LA CRISIS DEL COVID
La conciencia de la
muerte: Retratos y memorias literarias
de la gripe de 1918
Francesc
Montero
El rol de los
expertos en tiempos de pandemia. El
caso de la pandemia de gripe de 1918 en Argentina
Laura
Palermo
Fascismo, populismo y
enfermedad. De las huellas de la
gripe de 1918 al COVID-19
Federico
Finchelstein
El autor,
Maximiliano Fuentes Codera: Maximiliano Fuentes Codera es Profesor Agregado en
la Universidad de Girona, España, donde dirige la Cátedra Walter Benjamin, Memoria y Exilio. Ha sido profesor visitante en
varias universidades internacionales. Es especialista en historia política e
intelectual de Europa y España en el siglo xx. Ha
centrado una parte importante de sus trabajos en el impacto de la Primera
Guerra Mundial y en las derechas y el fascismo en Europa y América. Sus últimos
libros son España y Argentina en la Primera Guerra Mundial. Neutralidades
transnacionales y Ellos, los fascistas. La banalización del
fascismo y la crisis de la democracia (escrito, con Javier
Rodrigo).
Cazarabet
conversa con Maximiliano Fuentes Codera y Pau Font Masdeu:
 Amigos, ¿qué es lo que os llevó a
investigar sobre la gripe de 1918 desde la perspectiva de cómo se gestionó
políticamente y cómo la enfocamos, culturalmente, la pandemia de la COVID con
todas sus consecuencias, que también van desde la política a la huella que ha
dejado culturalmente hablando?
Amigos, ¿qué es lo que os llevó a
investigar sobre la gripe de 1918 desde la perspectiva de cómo se gestionó
políticamente y cómo la enfocamos, culturalmente, la pandemia de la COVID con
todas sus consecuencias, que también van desde la política a la huella que ha
dejado culturalmente hablando?
-Fue
precisamente a raíz de la COVID que vimos, de forma muy clara, que había un
vacío en los estudios de historia política y cultural del período de la gripe
de 1918. Esta gran pandemia se ha estudiado ampliamente desde una perspectiva
médica y demográfica, pero su impacto político y sus huellas culturales eran un
terreno casi inexplorado. A la vista del gran impacto político que nos estaba
dejando la pandemia de COVID, parecía claro que una pandemia de gripe de esa
magnitud debía tener consecuencias claras en ese ámbito. Y a la vez, vimos que
muchas de las preguntas que nos estábamos haciendo acerca de las consecuencias
de la pandemia de COVID podían encontrar una respuesta histórica a partir de la
gripe de 1918.
¿Hay o hubo
algún incentivo qué os ha hecho os ha hecho investigar sobre esto? ¿cómo ha
sido coordinar este libro con tantas participaciones, teniendo en cuenta que
cada una de ellas aporta una visión especializada sobre un tema especial?
-Sí.
Evidentemente, el vacío historiográfico que acabamos de comentar nos dio
motivos para empezar a estudiar la pandemia del 1918 en profundidad. La
pertinencia de las preguntas que nos hacíamos y la potencialidad en sus
respuestas era clara. Además, gracias a la obtención de financiación de la
Fundación BBVA pudimos poner en marcha un ambicioso proyecto. Contar con
especialistas de distintas especialidades y geografías nos ha permitido ofrecer
una mirada transversal y multidisciplinar.
Coordinar este
proyecto ha sido una tarea compleja, pero habiendo reunido un equipo de
investigadores de primer orden en cada ámbito ha hecho las cosas mucho más
fáciles. Su experiencia ha permitido establecer un diálogo muy positivo para
conseguir el enfoque que buscábamos.
 Verdaderamente, ¿qué impacto tuvo
la Gripe de 1918—popularmente conocida como “gripe española”—en este país?, porque
se origina en EEUU—Kansas—y en poco, teniendo en cuenta que entonces no había
los medios de transporte ni la movilidad de ahora había dado la vuelta al
mundo…
Verdaderamente, ¿qué impacto tuvo
la Gripe de 1918—popularmente conocida como “gripe española”—en este país?, porque
se origina en EEUU—Kansas—y en poco, teniendo en cuenta que entonces no había
los medios de transporte ni la movilidad de ahora había dado la vuelta al
mundo…
-La epidemia
causó en España cerca de 250.000 víctimas, lo que supone cerca de un 1’2% de la
población del momento. Estamos hablando de muchas muertes en un período muy
breve de tiempo, cosa que pasa en todo el mundo. Pero la epidemia también tuvo
un impacto político relevante en un momento de crisis económica, política y de
conflictividad social.
Un elemento
clave para entender la rápida expansión de la pandemia es la globalización que
supuso la Primera Guerra Mundial. Desde finales de siglo XIX había habido una
verdadera revolución en el transporte que había empequeñecido el mundo. Pero la
Guerra acentuaría esa dinámica: el ingente tránsito de soldados, trabajadores y
refugiados por todo el mundo actuó como un verdadero vector de transmisión que
llevó la gripe a todos los rincones del planeta.
En España,
¿cómo se va desarrollando?
-La epidemia
llegó a España, por primera vez, en el mes de mayo. Siendo Madrid el primer
foco, la gripe se extendió por casi todo el país en pocas semanas. Sin embargo,
esa primera ola fue de carácter eminentemente benigno y desapareció en los
meses de verano. Sería durante el otoño cuando la segunda ola epidémica
causaría más estragos en todas partes, con un gran número de infectados y unas
tasas de mortalidad elevadísimas. Fue en ese momento en que la tensión política
se elevó considerablemente. Esta situación duraría hasta final de año y, ya en
1919 habría una tercera ola más reducida con un impacto mucho menos severo.
Cómo se
informa de ella y cómo se escribe… porque parte de lo que leemos de ella viene
de lo que se dejó escrito, ¿no?
-La prensa
resulta una fuente fundamental en ese sentido. Siendo España neutral en la
Guerra, no había censura militar en los periódicos, y se informaba abiertamente
de la situación. Eso nos permite ver el progreso diario de la epidemia y las
medidas que se adoptaban. Pero también nos permite ver las disfunciones en la
gestión de los brotes epidémicos, los temores de la opinión pública y la
fiscalización a las autoridades. Junto con otros escritos hechos a posteriori,
generalmente de la mano de médicos, la prensa es una fuente de primer orden que
nos da muchas explicaciones más allá de las estadísticas.
En concreto,
¿cómo se fue desde aquí?
-La gripe
desapareció de golpe y su rastro se fue con ella. Es un fenómeno que pasa
prácticamente en todo el mundo y un interrogante difícil de responder. La falta
de recuerdo de la gripe después de su desaparición se debe a múltiples
factores. Sin duda, la relevancia de la Guerra y el complejo contexto político
y social que dejó contribuyeron a olvidarla.
Había una
guerra mundial seguramente que fue otro factor para que hubiese más mortalidad,
¿no?
-La Guerra
había generado una situación precaria en muchos sitios. Más allá de actuar como
un vector de transmisión, como hemos apuntado, el conflicto mundial comportó
alzas de precios y encarecimientos de subsistencias. Tanto en países
beligerantes como neutrales, la situación física de la gente era precaria (mala
alimentación, deficiencias higiénicas, etc.) y contribuyó en hacer el impacto
de la gripe mucho más acusado.
 ¿Qué diferencias hubo entre “el
tratamiento de la gripe de 1918” en los países en guerra y en los que, como
España, se declararon neutrales?
¿Qué diferencias hubo entre “el
tratamiento de la gripe de 1918” en los países en guerra y en los que, como
España, se declararon neutrales?
-Los países
beligerantes tuvieron siempre otra prioridad en la agenda: ganar la guerra. La
gestión de la epidemia estuvo, pues, siempre supeditada a las necesidades
militares i bélicas. Pensemos, por ejemplo, que la mayoría de personal
sanitario estaba movilizado en el frente, dejando la retaguardia mucho más
expuesta. Contrariamente, aquellos países neutrales pudieron enfocar más los
esfuerzos en intentar minimizar la expansión y severidad de la epidemia.
¿Qué supuso
el no censurar España la información acerca de esta pandemia mundial?
-De cara al
mundo, el hecho de que España fuera el primer país en informar sobre la
epidemia supuso que se la colgara el sambenito, el nombre de “gripe española”.
Cuando la gripe ya estaba campando por toda Europa, fue España el único país
que informó abiertamente de su aparición y generó la sensación que la epidemia
se había iniciado aquí. Por otro lado, el hecho que no se censuraran las
noticias provocó mucha más alarma entre la población, ya que se conocía el
progreso de la epidemia día a día. Y, derivado de esto, mucha más fiscalización
ante su gestión.
Las zonas
fronterizas sufrieron más las consecuencias de la pandemia de la gripe de 1918,
justamente por eso…por ser frontera entre un país como Francia que pasó la
guerra y que conoció la gripe antes que España y que alguna de sus fronteras,
¿verdad?
-En las zonas
fronterizas se encontraban en “primera línea”. Se percibía la gripe como un mal
que venía desde el exterior y, por tanto, se tenía que prevenir con mucho celo.
Pero la realidad es que la transmisión interna era mucho más relevante, por
ejemplo, en los reclutas que contraían la gripe en los cuarteles y volvían a
sus casas infectando pueblos enteros. Las tasas de mortalidad más altas no son
en zonas de frontera, sino en grandes ciudades (por el hacinamiento de
población), en zonas rurales donde faltó asistencia y en lugares donde no se
tomaron medidas de contención eficaces.
El paciente
cero surge en un condado de Kansas, pero ¿fue Europa el continente más
afectado…llegando aquí el virus, en parte, al venir los contingentes
norteamericanos a luchar y llevando con ellos el virus?
-De hecho, el
continente más afectado en términos de morbilidad y mortalidad es Asia. En
algunos países como India se estima una mortalidad de hasta el 6% de la
población. Es evidente que el contingente norteamericano trajo gripe a las
trincheras de Europa (y por extensión, en todos los sitios), pero hay muchos
estudios que plantean que la gripe ya era presente en Europa antes de la
entrada de las tropas americanas.
 ¿Hubo países que tendieron a
“esconder” los datos de mortalidad para que no cundiera el pánico o para que la
población no mirase a quien se pensaba que los tenía que proteger?
¿Hubo países que tendieron a
“esconder” los datos de mortalidad para que no cundiera el pánico o para que la
población no mirase a quien se pensaba que los tenía que proteger?
-En los
países beligerantes es evidente. El esfuerzo bélico “pedía” no desviar la
atención a cualquier cosa que no fuera la victoria militar. Pero en países
neutrales, como España, también vemos actitudes de ese tipo por parte de las
autoridades. Las autoridades tendieron a evitar dar mensajes de alarma en los
primeros momentos para dar la sensación de que la situación no era grave,
incluso se negaba la existencia de la epidemia. Pero esa voluntad de minimizar
su impacto cayó por su propio peso cuando la grave situación estaba a la vista
de todos.
¿En qué hay
convergencias de la gestión política de aquella pandemia de la Gripe de
1918 con la del COVID 19? ¿Y culturalmente se han notado divergencias y
convergencias entre la Gripe de 1918 y la del COVID 19?
-Ambas
epidemias se asemejan mucho en cuanto a su naturaleza, sus síntomas y el modo
de combatirlas. Un elemento común en ambas epidemias, salvando todas las
distancias, es la dificultad en encontrar medidas eficaces combatirlas.
Pensemos, por ejemplo, en las desinfecciones de espacios: en ambas sanitarias
se practicaron de forma masiva, incluso cuando se sabía que no era una medida
eficaz.
Por otro
lado, vemos que en ambas epidemias se exponen todas las disfunciones de la
sociedad del momento. Las crisis sanitarias ponen en evidencia las deficiencias
del sistema y, por extensión, se genera un rechazo hacia las autoridades que se
traslada fácilmente a una enmienda a la totalidad de un sistema político. Y,
tanto en 1918 como en 2020, se ha utilizado para atacar a los sistemas
políticos parlamentarios.
¿Los países
del sur de Europa presentan alguna particularidad diferente y diferencial con
el resto?
-No
especialmente. La principal diferencia está en países beligerantes y neutrales.
Aunque sí es cierto que muchos países del norte de Europa habían iniciado, ya
antes de la gripe, el despliegue de un sistema sanitario y asistencial más
moderno.
Y en América
Latina, ¿cómo se desarrolló esta pandemia?
-La epidemia
en América Latina sigue el mismo patrón que vemos en Europa. Allí la gripe
llegó por primera vez en los meses finales de 1918, pero afectó mucho más
durante 1919, coincidiendo con el otoño-invierno austral. A pesar de este
decalaje temporal, las dinámicas que hemos observado difieren, por ejemplo, del
caso español.
 En aquellos años, ¿cómo fue “esa
conciencia” de la que habláis de “ver y sentir la muerte” cerca?
En aquellos años, ¿cómo fue “esa
conciencia” de la que habláis de “ver y sentir la muerte” cerca?
-Este es un
punto complicado, por la dificultad que tenemos en encontrar testimonios.
Abordarlo desde la literatura, como hemos hecho en este proyecto, nos ha dado
resultados interesantes. De entrada, debemos pensar que la muerte era un
elemento muy presente en la vida cotidiana: continuamente había brotes de otras
enfermedades endémicas que producían una gran mortalidad; y, evidentemente, en
ese momento había también el horror de la muerte vinculado a la Guerra. La
muerte por gripe, lejos de ser heroica como en el campo de batalla, era una
muerte silenciosa, relegada a la esfera privada y familiar. Eso dificulta la
creación de una conciencia colectiva, de una memoria compartida socialmente,
que recuerde las víctimas de la gripe de forma pública.
Esta pandemia
que acabamos de pasar se asemeja con la de la gripe de 1918 con el populismo y
las derivas sociopolíticas que ha dejado o la era, ahora, de la globalización
ha “activado” las “fake news”
y demás como las dudas porque se conoce lo que pasa en el otro lado del mundo…
-Sí, como
hemos apuntado, una crisis pandémica se puede utilizar como un torpedo a la
línea de flotación de los sistemas sociopolíticos. Tanto en 1918 como ahora, la
extrema derecha ha utilizado la epidemia para menoscabar la legitimidad de las
democracias parlamentarias. Lo vemos claramente en la gripe de 1918, cuando se
apeló a una “dictadura sanitaria” de carácter técnico que eliminara las
deficiencias de la política parlamentaria. Esta percepción derivó rápidamente
en plantear que el resto de los problemas políticos y sociales se podían
solucionar eficazmente de forma autoritaria, fuera de las diatribas de la
política parlamentaria. En 2020 también hemos visto algo similar: las nuevas
derechas radicales populistas han utilizado la epidemia para menoscabar la
legitimidad de los regímenes parlamentarios. Y, como bien apuntas, actualmente
tienen un arma mucho más eficaz: internet y las fake news.
¿Qué papel
tenían los epidemiólogos de aquellos años, más o menos como el que tienen hoy?
¿o el hecho de que hoy haya más facilidad para comunicarse influye?
-En 1918, nos
encontramos en una fase de transición. Se estaba abandonado progresivamente la
teoría del siglo XIX y se estaba implementando la epidemiología moderna. En
aquel momento, pues, aún había dificultades para identificar los agentes
causantes de la enfermedad y el modo de combatirlos eficazmente. Aun así, el
rol del “experto” ha sido fundamental en ambas epidemias, erigido como una
figura de autoridad la opinión de la cual debe escucharse.
En 1918 ya
había una circulación científica de carácter internacional, pero es evidente
que los progresos de la ciencia moderna a lo largo del siglo XX han provocado
una situación muy distinta con el COVID.
La
investigación, la recopilación de documentación, el contrastar todo ello; el
aproximarse a testimonios más o menos directos… es una tarea que requiere de
tiempo, minuciosidad, pero también de mucha gratificación posterior, ¿qué nos
puedes decir?
-Ha sido una
verdadera faena. Hemos dedicado mucho esfuerzo en buscar fuentes, analizarlas y
articular las respuestas a nuestros interrogantes. Pero creemos que el trabajo
ha sido positivo, en vista de los resultados que hemos obtenido. Más allá de
alumbrar en muchos temas que hasta la fecha no habían sido tratados, hemos
constatado la potencialidad que tiene la temática de caras a futuras
investigaciones.
¿Y qué
metodología de trabajo se ha seguido, teniendo en cuanta que sois bastantes
plumas a converger en este libro en el que participas, pero del que haces,
también, de coordinador?
-Coordinar un
equipo internacional de esa dimensión es, a veces, dificultoso. Pero la
colaboración de todos los miembros ha hecho el trabajo más fácil. A partir de
los ejes de investigación que planteamos al principio hemos podido ir
trabajando, cada uno desde su ámbito. Y, a la vez, en reuniones de trabajo, compartir resultados y puntos de vista.
¿Habéis trabajado sobre un guion de cuestiones y
preguntas sobre las que ir encontrando respuestas?
-Sí, como decíamos, al inicio de la investigación
planteamos unos ejes temáticos, que incluían unas líneas a las que dar
respuesta. Planteamos una doble separación. Primero, en tres ejes temáticos:
primero, la gripe de 1918 en España; segundo, la gripe en el sur de Europa y
América Latina y, tercero, los vínculos entre la gripe de 1918 y la crisis de
la COVID. A partir de estos 3 ejes temáticos, planteamos seis líneas: la gripe
en su contexto (Guerra y posguerra); medidas de control de la enfermedad y medidas
de respuesta oficial; en relación con los dos anteriores, el control fronterizo
y el discurso sobre el “otro”; los discursos tecnócratas y potencialmente
antidemocráticos que aparecen durante la gripe; la memoria de la gripe de 1918
(desde justo después de la enfermedad hasta nuestros días) y, finalmente, las
comparaciones entre la gripe de 1918 y la COVID.
Tener estos elementos claros desde un principio ha
permitido crear estudios convergentes y dialogantes, a la vez que han dado
unidad y coherencia al conjunto de la investigación.
_____________________________________________________________________
Cazarabet
Mas de las Matas
(Teruel)